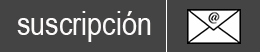Reseña
Reseña - Sección dirigida por Alexandra Álvarez
descárguese la última versión de ADOBE
Infoling, 8 de enero de 2012
Directora de reseñas para esta sección: Alexandra Álvarez (U. Los Andes, Mérida, Venezuela)
Micaela Carrera de la Red. Reseña de Martin Hummel; et al. 2010. Formas y fórmulas de tratamiento en el mundo hispánico. México: El Colegio de México
1. “Formas” y “fórmulas”
Tradicionalmente, en los estudios de morfosintaxis histórica del español cada uno de los dos términos colocados en el título de la compilación, formas y fórmulas, posee una referencia precisa: los pronombres son “formas” gramaticales y son, al tiempo, los principales recursos en el trato; en cambio, el sintagma “fórmula de tratamiento” se refiere al procedimiento gramatical compuesto formalmente por un posesivo + un abstracto (Lapesa 2000: 332) destinado funcionalmente a aumentar la dosis de respeto que portan los pronombres, dado que guardan relación con los tratamientos honoríficos y con los títulos (tales como Vuestra Excelencia, Vuestra Señoría, Vuestra Majestad). Entre todas las “fórmulas” existentes en la historia del español destaca Vuestra Merced, cuyo complejo proceso de gramaticalización da lugar a la forma pronominal usted. Los demás procedimientos con los que contaba la lengua española desde la Edad Media para la expresión del trato, entre los cuales sobresale el de tipo nominal, pueden agruparse en un tercer bloque distinto de los dos anteriores.
En cambio, en el volumen objeto de comentario los diferentes autores hacen un uso indistinto de ambos términos. La conclusión a la que se llega es que “fórmula” se ha convertido en un hiperónimo utilizado con ese carácter por prácticamente todos los autores, ya que utilizan “fórmulas de tratamiento” tanto si hablan de tú y usted como de su merced o de las formas verbales con voseo. Así por ejemplo, Uber habla del uso de “fórmulas de tratamiento” en ámbitos laborales diversos de Santiago de Chile y Buenos Aires y, al hacerlo, se refiere tanto a la distribución entre tú y usted como a las formas verbales con voseo (p. 1053). No faltan aquellos trabajos, como el de Quesada Pacheco en la sección de tipo histórico destinado a estudiar la evolución del español en Costa Rica (1561-2000), en los que se incluyen vos y vuestra merced, su merced y vosotros bajo el término “formas”, “todos [sic] dentro del plano del distanciamiento” (p. 663). La excepción más notable viene de la mano de Hammermüller (pp. 507-529), quien utiliza una nomenclatura propia y pasa a hablar de “tratamiento directo” y “tratamiento indirecto” y emplea un neologismo, apelema, para referirse a las aposiciones.
2. Secciones
Las mil doscientas páginas de que consta este libro contienen cuarenta y seis contribuciones sobre tratamientos pronominales y nominales en español, una materia que se ha desarrollado de forma considerable en la lingüística española de las últimas décadas. Se revisa el comportamiento de este rasgo en la historia y en la actualidad del español fundamentalmente desde la sociolingüística y desde la pragmática. Las contribuciones se reparten dentro de cinco secciones fijadas por acuerdo entre los editores: “Teoría y Metodología”, “Estado de la cuestión por región”, “Historia y diacronía”, “Diatopía y sociolingüística” y “Pragmática”, si bien ellos mismos son conscientes de una inevitable dosis de arbitrariedad en el ordenamiento (pp. 16-17). Es un “volumen temático”, según expresión de los editores, y la cohesión interna se intenta conseguir mediante referencias internas entre los diferentes capítulos del libro.
2.1 Teoría y metodología en el estudio de los tratamientos
En la sección primera destinada a “Teoría y metodología”, tres aportaciones, la de Medina Morales (pp. 21-56), Moreno (pp. 79-100) y Hummel (pp. 101-163), presentan un enfoque de revisión de resultados obtenidos hasta aquí desde las diferentes orientaciones desde las que se han estudiado los tratamientos. Junto a estos trabajos, dos contribuciones más ofrecen sendas propuestas metodológicas: la de Oliveira (pp. 57-78), en la que se aplica al español un modelo socio-cognitivo de los tratamientos desarrollado antes para la lengua portuguesa, y la de Paredes (pp. 163-191), quien en el marco de un proyecto sociolingüístico de estudio del español hablado en Madrid y Alcalá, pone el foco principal en los “Saludos” de las entrevistas y en las formas de tratamiento que utiliza el entrevistado (p. 168). Como denominador común para acometer el estudio de los tratamientos, se pueden señalar las referencias constantes en todos ellos a obras clásicas, como al artículo de Brown y Gilman (1960 [1968]: 253-276), desde una perspectiva sociolingüística, o al libro de Brown y Levinson (1987: 56-289), desde un punto de vista pragmático vinculado al análisis de la cortesía. Otro trabajo que, dentro del dominio hispánico, parece ser decisivo es el capítulo dedicado a esta materia en la Gramática descriptiva de la lengua española cuya autoría corresponde a Fontanella de Weinberg (1999: 1399-1426).
De lo expuesto en esta sección se desprende que la mayor dosis de innovación proviene de modelos de tipo sociolingüístico, sociocognitivo y pragmático. Esta conclusión serviría para justificar la inclusión de otras dos secciones de este libro destinadas una a “Diatopía y sociolingüística” (pp. 717-941) y otra a “Pragmática” (pp. 945-1136), pero también sirven de soporte teórico y metodológico de buena parte de los contenidos de la sección segunda dedicada al “Estado de la cuestión por región”, que es la más extensa, ya que va desde la p. 225 a la p. 504 y recoge doce contribuciones para otras tantas zonas en las que se divide la América española más las islas Canarias.
2.2 Estado de la cuestión de los tratamientos por zonas hispanohablantes
El criterio último aplicado a la distribución de las áreas en Hispanoamérica es de tipo político, porque dentro de cada una de las subagrupaciones se detallan los países actualmente constituidos como tales, si bien algunos de esos países se toman de forma independiente (México, Chile, Paraguay, Venezuela), mientras que otros se estudian de forma agrupada, esta vez según criterios etnográficos, como el grupo conformado por los países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Panamá y Costa Rica) o los países de las Antillas (República Dominicana, Cuba y Puerto Rico). Mayor complejidad encierra la distribución por países en la región andina, una región que al final se ciñe a Perú y Bolivia, mientras que un país como Ecuador se trata de forma conjunta con Colombia, este último con lazos muy estrechos en etapas históricas precedentes con lo que hoy es Ecuador y con una fuerte conexión hasta hoy con lo andino en su parte meridional, pero considero que Colombia, al igual que sucede con Venezuela, posee la suficiente idiosincrasia y amplitud de variación en su complejo mosaico regional como para recibir atención de forma independiente. Uruguay y Argentina son dos países tratados por separado y el recorrido termina con los tratamientos en el español hablado en los Estados Unidos.
Según Medina López (pp. 225-246), el planteamiento sociolingüístico es la clave del estudio sobre tratamientos en las Islas Canarias, cuyos hablantes encuentran en las normas sociales el motor del uso. La variación geolingüística, las diferencias entre lo urbano y lo rural así como el componente situacional de tipo pragmático están, según Álvarez Muro y Freites Barros (pp. 325-339), en la base de la distribución de las comunidades venezolanas en departamentos andinos (con usted como forma general más extendida que tú) frente a departamentos centrales y zona caraqueña (tú como norma, usted como cortesía). Criterios sociológicos, antropológicos y etnográficos se combinan, según Placencia (pp. 341-373), en los trabajos, muy abundantes durante la primera década del siglo XXI, sobre los tratamientos en Ecuador, bien es verdad que esta autora destaca que factores de cambio como el geográfico, el contexto de interacción, la expresión de emociones y la lengua individual están ya presentes en la obra de Toscano Mateus (1953), imprescindible aún para comprender la materia de los tratamientos en Ecuador. También Colombia cuenta con los trabajos clásicos de Flórez (1957, 1965), construidos sobre datos de Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia (ALEC) y gracias a los cuales algunas áreas geográficas se pusieron de relieve como especialmente relevantes para el análisis de los tratamientos. Entre ellas, sobresalen el departamento de Antioquia, con un sistema ternario en el que tú es tratamiento familiar, vos “tratamiento para relaciones de confianza denotando “extrema familiaridad”, y usted se usa “cuando no hay confianza o cuando se pide algo con impaciencia”, y el departamento de Santander, con usted como la forma más generalizada en la familia (entre padres e hijos, entre esposos, etc.) y con fórmulas como su persona/sumercé que sustituyen a usted en contexto de inferior a superior. Si bien Placencia no lo recoge, en la actualidad son notables los avances en análisis sociopragmáticos de los tratamientos en distintos departamentos colombianos, por ejemplo en la Universidad de Antioquia como parte de la tarea de investigación del Grupo de Estudios Lingüísticos Regionales de esta institución.
Vázquez Laslop y Orozco (pp. 247-269) señalan cuatro tipos de estudios sobre tratamientos en México según el marco metodológico: “diacrónicos, dialectológicos, sociolingüísticos y situacionales” (p. 249), de los cuales los más numerosos son aquellos de índole dialectológica seguidos en la distancia por aquellos sociolingüísticos, mientras que los estudios históricos de los tratamientos son “escasos y aislados”, si bien aportan datos de interés como la pervivencia hasta la década de 1940 del vos(otros) reverencial en contextos discursivos de índole institucional, uso que se rastrea hacia atrás y aparece en Sor Juana Inés de la Cruz (en 1683).
Hummel expone la situación de dos zonas bien distintas en cuanto a las formas y funciones de los tratamientos, las Antillas (pp. 293-323), con una realidad lingüística dinámica y cambiante, de la que los tratamientos no se quedan al margen y varían según criterios fundamentalmente sociolingüísticos, y Perú y Bolivia (pp. 375-411), estos últimos, incluidos en la región andina, ofrecen, según este autor, en una visión que considero algo simplista o muy reduccionista al menos, escasas aportaciones al estudio de las formas de tratamientos, salvo el voseo peruano en el norte (Piura) y en el sur, conocido este último como “voseo arequipeño”, que caracteriza el habla popular urbana. Por el contrario, Hummel se detiene de forma extensa en uno de los temas más debatido en la configuración de los tratamientos en el español de las Antillas: el que se refiere al carácter ternario o no del sistema pronominal, con la existencia en Cuba de voseo, o la existencia de un sistema tú, usted y su merced en República Dominicana, así como también trata extensamente el ámbito de gran creatividad en las formas nominales (pp. 315-317).
Torrejón es el autor de dos aportaciones sobre Chile, una sobre “El voseo en Chile: una aproximación diacrónica” (pp. 413-427), en la que analiza los tres tipos de voseo (el auténtico, el mixto pronominal, el mixto verbal), y otra en la sección cuarta de este libro sobre tratamientos en Chile desde una perspectiva sociolingüística (pp. 755-769), con el objetivo de medir las tendencias sociolingüísticas de los tratamientos chilenos actuales distribuidos entre el tuteo, el voseo auténtico y el voseo mixto verbal.
En Paraguay, la especial naturaleza como país con un alto nivel de conciencia de bilingüismo (guaraní/español), o mejor, multilingüismo (ante la presencia de otras lenguas indígenas en algunas zonas, como el Chaco, o el fuerte contacto fronterizo con el portugués), ha provocado, según Martina Steffen (pp. 429-448) un descuido en el estudio de la variedad del español propia del Paraguay y, por lo tanto, una despreocupación de materias como los tratamientos. No obstante, con dos lingüistas españoles, de Granda (1978), y Alvar (2001), coincide en situar Paraguay en la esfera del voseo, si bien indica que en la descripción lo decisivo no son factores geográficos sino los de tipo social y estilístico o situacional.
En el polo contrario se sitúa, según Joachim Steffen (pp. 449-464), el interés por los tratamientos en Uruguay, e incluso, extrapolando a toda Hispanoamérica la preocupación que detecta en la República del Uruguay por este punto de la lengua, habla este autor de la preeminencia de las formas de tratamiento como criterio para fijar la distribución dialectológica en el dominio hispánico (p. 449). Uruguay, que no se identifica del todo con la zona rioplatense, ofrece “la co-presencia de tuteo, voseo, ustedeo y de los usos pronominales y verbales mezclados” y esto no tiene por qué conllevar ningún tipo de inestabilidad (p. 461). Además, señala la tarea pendiente aún de estudio del influjo portugués en las zonas fronterizas de Uruguay.
Carricaburo (pp. 465-481) vincula la existencia de diferentes fases y los distintos modos en la consideración del voseo con diferentes hitos históricos en la Argentina. Así por ejemplo, hay una idea retomada por Américo Castro en torno al hecho de que los comienzos del siglo XX suponen un momento en el que el voseo en la Argentina pasa de ser un “uso impropio”, antinormativo a adquirir una gran preponderancia, un cambio que se vincula a políticas tan concretas como la de la dictadura de Rosas (desde 1928 en adelante). Esta tesis fue rebatida por Ángel Rosenblat, quien argumenta con cartas privadas del tirano en las que se da la presencia de tú, una postura asentada por Fontanella con nuevos testimonios epistolares de la época. El rigor científico en el estudio del voseo se inicia en 1941 con un trabajo de Frida Weber, anticipador de la sociolingüística y la pragmática, en el que “le interesa la dinámica de la forma de tratamiento en la relación social” (p. 476), con clase social, edad y sexo como factores desencadenantes de usos y funciones de tú, vos y usted. La etapa política peronista supuso el desarrollo de las tendencias que apuntaba en su trabajo Frida Weber, en línea de avance del eje de la solidaridad y, en consonancia con ese contexto, las formas verbales voseantes amplían su uso a costa de las del ustedeo. A mediados de los sesenta Berta Vidal de Battini apunta la desaparición del afán impositivo del tú en las escuelas. Carricaburo afirma que las décadas siguientes han conocido en la Argentina un crecimiento exponencial de estudios geolingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos sobre formas y fórmulas de tratamientos.
Hummel añade un capítulo de índole sociolingüística sobre los usos de formas y fórmulas de tratamiento en Estados Unidos (pp. 483-504). Los apartados se corresponden con la descripción sociológica de la población hispana en Estados Unidos y el comportamiento de cada uno de los grupos (mexicanos del suroeste, inmigrantes de Puerto Rico, República Dominicana, El Salvador y Cuba en Nueva York) frente a los tratamientos, en general marcado por el conservadurismo (tú, usted y, ocasionalmente, su merced o su gracia). Con el respaldo bibliográfico correspondiente apunta dos líneas del posible influjo del inglés en los tratamientos del español estadounidense: el uso explícito del pronombre sujeto y la tendencia hacia el tuteo simétrico como tratamiento único, con desaparición del usted.
2.3 Diatopía y sociolingüística
La sección titulada “Diatopía y sociolingüística” recoge datos sobre los tratamientos en nuevos puntos geográficos del mundo hispanohablante tratados desde una perspectiva sociolingüística. Morín, Almeida y Rodríguez (pp. 717-734) analizan, con una metodología de corte laboviano clásica, la comunidad de habla de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para concluir que en esa comunidad de habla se ha producido el desplazamiento del eje del poder al de la solidaridad. Sanromán (pp. 735-754) estudia tú y usted en la ciudad de Cádiz y concluye que la edad se convierte en el factor sociolingüísticamente más interesante. La ciudad de Guadalajara (México) fue la comunidad de habla elegida por Orozco (pp. 771-793) para estudiar, mediante cuestionario y entrevista, los tratamientos con la observación de que el tuteo es la forma que se está imponiendo a costa del usted, sobre todo cuando el destinatario es mujer. Sobre el mismo punto de encuesta trabaja también Nowikow (pp. 795-807), si bien se centra en el papel desempeñado por el tuteo. Hernández (pp. 809-828) señala los matices semántico-pragmáticos que llevan las formas verbales de los tratamientos en Centroamérica y las funciones de vos y usted, polos de cercanía y de distancia, con tú como forma de la solidaridad pero sin confianza. En dos trabajos derivados de sendos proyectos, Sinner (pp. 829-855) se fija en las actitudes de hablantes de origen rioplatense fuera de su ambiente, en concreto en Berlín y Molina (pp. 856-885) en los problemas que se detectan en el proceso de acomodación de hablantes de origen hispanoamericano en Madrid (España). Las hablas andinas venezolanas del estado de Táchira son estudiadas por Freites y Zambrano (pp. 901-921), quienes destacan en ellas la preferencia por el tratamiento usted frente al vos e indican los factores decisivos para esa elección: parentesco, rol social de los interlocutores, edad, relación laboral y grado de conocimiento entre los hablantes.
Muy alejado del continente americano, en el dialecto napolitano de la Península Itálica Timm (pp. 923-941) señala la presencia de un sistema ternario, con tú, vos y vuesa merced, e indica su origen castellano.
2.4 Pragmática
Las ocho aportaciones que contiene la sección “Pragmática” muestran que éste es uno de los enfoques más provechosos para realizar avances en el estudio de los usos y funciones de los tratamientos. Seis de estas aportaciones se refieren a Hispanoamérica y las otros dos se centran en sendos corpus de lenguas europeas. Álvarez y Chumaceiro (pp. 945-964), dos expertas pragmatistas venezolanas, trabajan sobre el poder de los tratamientos para conformar la identidad de los miembros de dos comunidades distintas (caraqueños y merideños). “¿Qué dice flaco? es el título de la segunda participación de Placencia (pp. 965-992) y supone una aportación a algunos aspectos de la práctica social de apodar en Quito”, la cual gira en torno a cuatro funciones sociales: a) mostrar confianza y amistad; b) expresar cariño; c) juegos verbales; d) mecanismos de identificación. Kaul de Marlangeon (pp. 993-1011), desde una perspectiva discursiva y cultural, regida por dos principios que afectan a los individuos (el de autonomía y el de afiliación), ofrece el estudio de la alternancia de vos/usted en textos de publicidad argentinos, una alternancia que se muestra “condicionada por la fuerza de cortesía que estas formas portan dentro de la dinámica discursiva”. García Negroni y Ramírez Gelbes (pp.1013-1032) repasan las consideraciones sobre el voseo presentes en los manuales escolares argentinos de finales del siglo XX y principios del siglo XXI (1970-2004) y comprueban la vinculación de la forma vos con registros coloquiales y con la norma subestándar del español rioplatense; en 1988 aparece la forma ustedes y en 1998 desaparece tú en los manuales que se analizan. Mestre Moreno (pp. 1033-1049) realiza un excelente estudio de las fluctuaciones observadas en conversaciones radiofónicas en los usos de las formas de tratamientos por causa de los desplazamientos masivos entre las distintas zonas de Colombia como una estrategia discursiva que sirve de signo de diferenciación entre los hablantes procedentes de distintas zonas del país; por ejemplo, sumercé procedente del departamento de Boyacá se usa en Bogotá como un tratamiento “respetuoso, humilde y amoroso”. Uber (pp. 1051-1080) estudia las diferencias que se observan entre el voseo culto de Santiago de Chile (esto es, pronombre tú más formas verbales de segunda persona de plural) y el usted y el pronombre vos y formas verbales monoptongadas al lado del usted utilizados en situaciones laborales en Buenos Aires.
2.5 Vertiente histórica del estudio de los tratamientos
Resta un breve comentario de la sección “Historia y diacronía”, en la cual Hammermüller (pp. 507-529) y King (pp. 531-550) examinan los orígenes de los tratamientos en latín y desde esta lengua al romance castellano de orígenes y hasta el siglo XV, en el primer caso, y durante los siglos XVI y XVII, en el segundo. No se presta atención, en cambio, al siglo XVIII, etapa histórica que encierra, sin embargo, el momento de aparición de testimonios de usted en documentación de archivo de distintas zonas hispanohablantes (como el Santo Domingo del siglo XVIII) y se pasa al siglo XIX con la atención puesta en el español peninsular. Calderón (pp. 551-570) se centra en las formas nominales utilizadas en diálogos literarios de obras costumbristas andaluzas del siglo XIX. López Vallejo (pp. 571-594) estudia una selección de fórmulas familiares en el siglo XIX a través de los diccionarios académicos y otros repertorios lexicográficos. García Godoy (pp. 595-617) contrasta fórmulas familiares en el siglo XIX en dos regiones, Madrid y Andalucía.
La sección histórica se completa con tres trabajos de diferentes países hispanoamericanos. En el primero, Vázquez Laslop (pp. 619-645) coloca el sistema pronominal de tratamiento (tú, usted, vos y sus formas plurales) en el Congreso mexicano (desde 1862 hasta 2005) con tres niveles situacionales (confianza, formalidad y alta formalidad). Quesada Pacheco (pp. 649-669) analiza en documentos de Costa Rica el sistema de tratamientos desde el siglo XVI hasta el siglo XX. El último trabajo de esta sección, en el que Moser (pp. 671-713) estudia el usted en el siglo XVIII en la región central de Costa Rica, podría estar situado en la sección inicial de metodología o en pragmática, ya que aplica algunas de estas teorías (Watts 2003) a la segunda persona en el español de San José de Costa Rica.
3. Colofón
Los editores de este volumen han llevado a cabo una muy buena tarea de coordinación que ha fructificado en una revisión muy completa de usos y funciones de las formas de tratamientos en el mundo hispanohablante. Queda confirmado que las metodologías de tipo sociolingüístico y pragmalingüístico son las que han aportado y aportan aún los resultados más positivos. No obstante, pese a que la cantidad de información recogida es grande, se echa de menos un mayor número de estudios que traten con datos extraídos de documentación de índole histórica la variación y el cambio de los tratamientos en el español de las diferentes zonas de colonización y poblamiento del continente americano. Quizás sea tarea para un volumen futuro enfocado en esa dirección.
Referencias bibliográficas
Alvar López, Manuel. 2001. El español en Paraguay. Estudios, encuestas, textos. Alcalá: La Goleta Ediciones.
Brown, Roger / Gilman, Albert. 1960 [1968]. “The pronouns of power and solidarity”, en: Sebeok Thomas A. (ed.), Style in language. Cambridge: The MIT Press, 253-276 (reed. en: Fishman, Jhosua (ed.): Readings in the sociology of language. Presented as a paper at the Proceeding of the 8th International Congress of Linguistics in 1958. The Hague: Mouton, 252-275).
Brown, Penelope / Levinson, Stephen C. 1987. Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press.
Fontanella de Weinberg, María Beatriz. 1999. “Sistemas pronominales de tratamientos usados en el mundo hispánico”, en: Bosque, Ignacio / Demonte, Violeta (eds.): Gramática descriptiva de la Lengua Española. Madrid: Espasa, t. 1, 1399-1426.
Flórez, Luis. 1957. Habla y cultura popular en Antioquia, materiales para un estudio. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Flórez, Luis. 1965. El español hablado en Santander. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo.
Granda, Germán de. 1978. “Observaciones sobre el voseo en el español del Paraguay”. Anuario de Letras 16, 265-273.
Lapesa, Rafael. 2000. Estudios de morfosintaxis histórica del español, Gredos: Madrid, 2 tomos
Toscano Mateus, Humberto. 1953. El español en el Ecuador, Madrid (Anejo LXI de la Revista de Filología Española.
Watts, Richard. 2003. Politeness. Cambridge: Cambridge University Press.