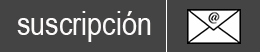Reseña
Reseña - Sección dirigida por Yvette BürkiInfoling 4.27 (2014)
descárguese la última versión de ADOBE
Alba Nalleli García Agüero. Reseña de de los Heros, Susana; Niño-Murcia, Mercedes. 2012. Fundamentos y modelos del estudio pragmático y sociopragmático del español. Washington: Georgetown University Press. Infoling 4.27 (2014) <http://infoling.org/informacion/Review194.html>
Fundamentos y modelos del estudio pragmático y sociopragmático del español, volumen editado por Susana de los Heros y Mercedes Niño-Murcia, se inserta dentro del campo de la sociopragmática. El libro surge a partir de la inquietud de las compiladoras sobre el hecho de que los manuales de pragmática en lengua española hasta hoy existentes, «enfatizan ya sea en el aspecto sociolingüístico o el pragmático, pero carecen de una visión en conjunto» (p. xiii). Esta visión integral, afirman las autoras en la Introducción del libro, se debe a la toma de conciencia de la importancia que conlleva el contexto y la sociedad en la que aparece el discurso para el análisis de las interacciones y las prácticas discursivas. Por lo anterior, la pragmática se ha apoyado en herramientas y aportaciones que se han hecho en el campo de la sociolingüística con el fin de dar explicación a distintos fenómenos pertenecientes al proceso de la comunicación humana.
El volumen está dividido en cuatro secciones. La primera parte está compuesta por dos aportaciones que ofrecen las nociones básicas de la pragmática. La segunda sección recoge diferentes métodos de análisis lingüísticos que pueden servir al estudio de la comunicación desde un enfoque sociopragmático. El tercer bloque comprende seis aportaciones que, desde esta misma perspectiva, se centran en el análisis de la relación entre lengua y poder. El último apartado está integrado por dos contribuciones que tratan el tema de los medios tecnológicos y su importancia en el proceso de comunicación actual.
Dirigido a estudiantes de español de nivel avanzado que quieran adentrarse en el campo de la pragmática, Fundamentos y modelos del estudio pragmático y sociopragmático del español es una excelente herramienta didáctica, ya que, en primer lugar, cada capítulo se abre con una reflexión que permite a los estudiantes/lectores activar conocimientos previos y con ello iniciar un aprendizaje de manera deductiva; en segundo lugar, cada capítulo cuenta con una serie de ejercicios multimodales que permiten al estudiante aplicar los conocimientos adquiridos con la lectura, con lo cual se favorece la mejor comprensión y asimilación de los principios teóricos; y en tercer lugar, muchos de los capítulos están interconectados entre sí, de modo que a lo largo de las exposiciones se hace referencia a secciones anteriores y se estimula al lector a utilizar conocimientos adquiridos.
La primera sección está encabezada por la contribución de Sarah Blackwell «Semántica y pragmática». Como su nombre lo advierte, este capítulo está dedicado a asentar los confines entre las dos disciplinas. Para delimitar el campo de estudio de la semántica y así, diferenciarla de la pragmática, Blackwell se centra en la definición de algunos conceptos desarrollados dentro del campo de la semántica veritativa y veritativa-condicional como son las condiciones veritativas y el significado basado en condiciones de verdad. Posteriormente, la autora se refiere a la semántica léxica, para explicar conceptos básicos desarrollados por esta disciplina como la distinción entre el significado denotativo, el figurativo y el connotativo; los rasgos semánticos, por medio de los cuales se posibilita el estudio componencial de las palabras; las diferentes relaciones semánticas, entre las que se encuentran la polisemia, la homonimia, la hiponimia, la sinonimia y la antonimia. Finalmente, Blackwell refiere sobre las implicaciones lógicas (entrañamientos semánticos) y convencionales (implicaturas convencionales versus presuposiciones).
En el segundo apartado, Gonzalo Martínez Camino expone dos de las propuestas más importantes en el ámbito de la pragmática, que estudian la relación entre lo dicho y lo comunicado por implicación: el modelo de Grice (1989 [1975]) y la Teoría de la Relevancia de Sperber y Willson (1986). Para desarrollar su exposición de los principios teóricos que sustentan estas dos teorías, el autor recurre a diferentes ejemplos sencillos tomados de la vida cotidiana de tres jóvenes, con lo cual captura la atención del lector meta (estudiantes de español de nivel avanzado interesados por la pragmática), para después invitarlo a proponer un ejemplo siguiendo el modelo dado. Martínez explica y ejemplifica la propuesta de Grice, centrada en la idea de que la comunicación humana está basada en el reconocimiento de intenciones; el Principio de Cooperación y las cuatro Máximas que lo especifican. Así pues, se revisa el concepto de implicatura conversacional y se examinan sus propiedades. De esta manera, la información que ofrece el primer capítulo del libro, referente a las implicaturas convencionales, es enriquecida con la ilustración que hace Martínez sobre las implicaturas conversacionales, categorías diferenciadas por Grice. En la segunda parte del capítulo, el autor expone la Teoría de la Relevancia propuesta por el antropólogo francés Dan Sperber y la lingüista británica Deirde Wilson. Martínez presenta esta teoría a partir del esclarecimiento de las habilidades y principios cognitivos que posibilitan el proceso de comunicación. Se esclarece pues, el concepto de comunicación ostensivo-inferencial, así como los principios que la rigen: entorno cognitivo, entorno cognitivo mutuo; el principio cognitivo de relevancia; la situación y el contexto; la capacidad cognitiva para constituir metarrepresentaciones y las inferencias pragmáticas que se desencadenan en el proceso comunicativo: explicaturas e implicaturas.
La segunda parte del libro, titulada «Métodos de análisis», se abre con la contribución de César Félix-Brasdefer, quien expone las contribuciones principales y los conceptos más importantes de la teoría de los actos de habla desarrollada por los filósofos del lenguaje J. L. Austin y J. Searle. Para la presentación de dicha teoría, Félix-Brasdefer parte de la idea que la sustenta: el lenguaje no sólo sirve para reportar o describir la realidad, sino que también a través de él se pueden realizar acciones comunicativas que pueden transformar el mundo. Así, el autor presenta la distinción propuesta por Austin entre los enunciados constatativos y los realizativos, los elementos indicadores de fuerza ilocutiva, así como las condiciones de felicidad que necesita un enunciado para su realización. Habla de la dimensión tripartita del acto de habla (acto locutivo, ilocutivo y perlocutivo) establecida por Austin, y continúa con la propuesta desarrollada por Searle sobre los actos de habla: las reglas que regulan su realización, las condiciones de felicidad y una clasificación general de ellos en cinco categorías. El penúltimo acápite está dedicado a los actos de habla indirectos, teoría introducida por Searle en 1975. Para la exposición de este concepto el autor se apoya en la propuesta de Haverkate (1994), quien formula una distinción entre actos de habla directos e indirectos. A este respecto, Félix-Brasdefer agrega que los actos de habla directos e indirectos pueden implicar cortesía (en diferentes grados). De este modo, el autor introduce el tema que se desarrollará en el cuarto capítulo. Finalmente, el autor cierra su contribución señalando las conclusiones y las implicaciones pedagógicas que conlleva la reflexión y conocimiento de los actos de habla, ya que la competencia comunicativa —capacidad indispensable que deben desarrollar los estudiantes de una lengua extranjera para comunicar de manera eficaz con hablantes nativos— se mejora si se «[toma] conciencia de cómo se usan los enunciados en contexto para realizar acciones comunicativas y continuar el proceso de negociación de lo dicho con el oyente». (p. 78)
El cuarto capítulo, cuya autora es Diana Bravo, lleva como título «Cortesía lingüística y comunicativa». En él, la autora persigue demostrar cómo la pragmática, en su orientación tradicional, ha sido incapaz de explicar el fenómeno de la cortesía en contexto sociocultural, por lo cual, después de exponer las teorías más relevantes en este ámbito, propone un acercamiento que toma en cuenta la variación sociocultural en la interpretación de los enunciados. Así, la autora comienza por las bases teóricas del estudio de la cortesía (la teoría de los actos de habla indirectos propuesta por Searle, y la noción de implicatura conversacional de Grice); continúa con la exposición de la teoría de la cortesía de Lakoff, la cual, de acuerdo con la autora, puede explicar la variación existente en la interpretación de cortesía; Bravo pasa luego a exponer la teoría de la cortesía de Leech, cuyas máximas, según la autora, también resultan insuficientes para explicar el fenómeno. En seguida, Bravo expone la teoría más conocida para el estudio de la cortesía lingüística, es decir, la teoría de Brown y Levinson, y explica las nociones que la constituyen (imagen social, imagen positiva, imagen negativa). Otras ideas pertenecientes a esta teoría que son expuestas por la autora son la relación entre amenaza y atenuación, así como la relación directa entre imagen negativa y cortesía negativa, e imagen positiva y cortesía positiva. Se citan, pues, los aspectos más debatidos de la teoría levinsoniana, a partir de los cuales Bravo concluye que esta teoría tampoco puede explicar satisfactoriamente las variaciones culturales y perceptivas de la cortesía. A continuación, Bravo hace exposición de la teoría que, a su parecer, sí explica la variación: la teoría de la autonomía y filiación, desarrollada por ella. La autora continúa su exposición ilustrando un modelo de análisis discursivo para el estudio de la cortesía. Así pues, mediante un diálogo enmarcado en una situación cotidiana, ilustra las categorías que utiliza para el análisis: acto, subacto y estrategia. Finalmente, se expone la concepción de efecto social de cortesía a través de más ejemplos, que tienen como fin mostrar cómo algunos comportamientos comunicativos pueden tener o carecer de efectos de cortesía aun cuando pretenden ser corteses.
En el capítulo 5, Dale A. Koike y Memoria C. James, ilustran los aspectos más sobresalientes de la metodología fundada por Sacks, Schegloff y Jefferson (1974), conocida como análisis de la conversación (AC), cuyo objetivo central es el de describir e identificar los rasgos del discurso de los hablantes, que les permiten participar de manera coherente en interacciones sociales. De acuerdo con las autoras, el AC «proporciona una manera de observar detalladamente la estructura de los turnos y la interacción en general, las estrategias, los cambios en la comunicación y los papeles que toman los participantes en ella», por lo que consideran que esta metodología puede ser una herramienta muy útil para el estudio de la interacción humana desde diferentes áreas de estudio. Así, con el propósito de ofrecer un acercamiento al AC, las autoras explicitan las pautas que rigen este método de análisis y el sistema de notación desarrollado por Gail Jefferson. Asimismo, se esclarecen y ejemplifican a través de distintos diálogos las categorías o unidades de análisis del AC: los pares adyacentes, la secuencia, la estructura de preferencia, las reparaciones y la toma de turnos, unidades que, de acuerdo a los ejemplos citados, se expresarán de diferente manera según la cultura de los participantes al diálogo y darán cuenta de sus pautas culturales de comportamiento. Cabe mencionar que a lo largo del capítulo se proponen ejercicios que otorgan dinamismo a la clase, ya que se trata de actividades variadas, en las que se pide la interacción entre dos o más estudiantes: no sólo se analizan conversaciones ya presentadas, sino que además se pide la realización de grabaciones de audio y video de conversaciones y su posterior transcripción siguiendo las convenciones gráficas del AC.
La segunda parte del libro, «Métodos de análisis», se cierra con los capítulos 6 y 7, «Análisis del discurso» y «El análisis crítico del discurso» respectivamente. En el capítulo 6, Holly R. Cashman aborda, desde una perspectiva estructuralista, el modelo de investigación que se encarga de «estudiar la organización de la lengua por encima de la oración o la frase y, en consecuencia, de estudiar unidades lingüísticas mayores como la conversación o el texto escrito» (Stubbs 1987:17). La autora, presenta el análisis del discurso como una disciplina multidisciplinaria muy útil en el campo de las ciencias sociales y las humanidades, que se nutre de conceptos y métodos de otras disciplinas, por lo que se exponen las diferencias principales con otros métodos de análisis como el Análisis de la Conversación y el Análisis semántico y sintáctico. Cashman explica a continuación los aspectos estructurales básicos del discurso: esclarece y ejemplifica los conceptos de tema, rema y el proceso de tematización; las estrategias que le brindan cohesión y coherencia al texto (referencia, sustitución, elipsis, el uso de las conjunciones); expone los componentes de la narrativa según Labov (compendio, orientación, orientaciones narrativas, evaluación, resolución y coda); habla de manera sucinta de los marcadores del discurso y, para finalizar, analiza también muy brevemente la concepción doble de contexto: contexto discursivo y contexto situacional; para este último, la autora remite al modelo SPEAKING propuesto por Hymes (1974). Para la parte de ejercitación, Cashman hace uso de recursos didácticos varios que van de materiales escritos como encabezados o artículos periodísticos, a ejercicios auditivos y audiovisuales (una entrevista, una canción, una escena de película, una grabación).
A continuación, en el capítulo 7 se exponen los principios teóricos y metodológicos, así como las herramientas que utiliza el Análisis Crítico del Discurso (ACD) que, a diferencia del AD, no centra su atención en el texto en sí, sino en el rol que juegan las prácticas discursivas en el mantenimiento o modificación del orden social. El ACD se interesa pues, en desentrañar las relaciones de poder que se construyen, legitiman y se ven reflejadas en el uso lingüístico. Así, Virginia Zavala expone primeramente las bases epistemológicas sobre las que está cimentado este método de análisis: hace referencia a la perspectiva constructivista, que concibe el conocimiento y la realidad como constructos sociales originados a partir de prácticas discursivas (Foucault, Derrida); habla de la psicología discursiva, de la cual el ACD toma las categorías de repertorio interpretativo y dilema ideológico para explicar cómo formas de interpretación del mundo se vuelven culturalmente dominantes –aun cuando algunas son incongruentes y son asumidas por la sociedad. En seguida, Zavala presenta el modelo tridimensional del discurso de Norman Fairclough (1992). Así, expone los conceptos de práctica social, texto y práctica discursiva, categorías sobre las que se sustenta la teoría de Fairclough. Una vez presentada la teoría, Zavala ilustra su aplicación a través de varios ejemplos de distinta naturaleza discursiva. Debido a que el ACD no cuenta con herramientas analíticas propias, sino que se apoya en conceptos propuestos por otras corrientes, durante el análisis de los ejemplos, la autora remite a partes anteriores de nuestro libro para aclarar o recordar conceptos anteriormente estudiados. De esta manera, Zavala no solo esclarece sobre la manera de proceder del ACD, sino que incita al lector a refrescar la información vista en otros capítulos.
La tercera parte del libro «Lengua y poder» está conformada por seis capítulos, que presentas diferentes temas sociopragmáticos examinados desde distintos enfoques metodológicos y teóricos. El primero de ellos, «Lengua y género», contribución de Susana de los Heros, agrupa diferentes métodos que han surgido en el siglo XX a partir de la distinción entre sexo y género, derivada de la concepción de que esta última categoría es un constructo determinado y condicionado socialmente. De los Heros parte de la exposición del variacionismo y cita varios estudios considerados pre-feministas para ejemplificar su presentación (Lavob, Berk-Seligson, Silva Corbalán, Trudgill, etc.). Prosigue con estudios sociopragmáticos y feministas que, a diferencia de los variacionistas, estudian las particularidades lingüísticas de los géneros pero toman en cuenta también el contexto social que determina los comportamientos genéricos. Cita pues, las ideas y modelos propuestos por Lakoff y Cameron. La autora continúa con modelos de análisis posmodernos que se centran principalmente en el estudio del comportamiento del género en distintos contextos públicos, que incluyen otras variables como la clase social, etnicidad, cultura, etc., o que estudian la expresión lingüística de grupos de distinta identidad sexual. Finalmente, de los Heros expone mediante ejemplos el fenómeno del sexismo en algunas prácticas sociales. Es particularmente interesante que los ejercicios que propone la autora permiten —principalmente a los estudiantes meta— hacer una reflexión sobre los comportamientos de género recreados por la cultura anglosajona y compararlos con aquellos establecidos por la cultura hispana.
Mª Isabel González-Cruz expone el siguiente capítulo titulado «Variación lingüística, redes, y clase social», el cual agrupa cuatro enfoques metodológicos que buscan entender la relación entre la lengua y la clase social. Partiendo de la explicación del por qué es tan complejo definir el constructo de clase social, la autora comienza con la presentación del variacionismo y de los factores que esta metodología toma en cuenta como indicadores de clase social. Así, González-Cruz expone algunos de los estudios de William Labov, su modelo de estratificación social, así como algunos conceptos relevantes de su metodología: variables y variantes sociolingüísticas, indicador, marcador, estereotipo, e hipercorrección. De acuerdo con la autora no todos los indicadores de clase social establecidos por Labov tienen el mismo valor en todas las sociedades y además, debido a que existe la variación individual dentro de una clase social, han surgido otros modelos como alternativas de análisis, los cuales son explicados a continuación: el mercado lingüístico, las redes sociales y el modo de vida. Cabe señalar que, para ilustrar los enfoques metodológicos, la autora cita estudios hechos tanto dentro del mundo anglosajón como del hispánico y, como sucede en el capítulo anterior, los ejercicios propuestos estimulan constantemente a los lectores a reflexionar sobre su propia comunidad de habla.
En el capítulo 10, «Lengua y política», José Luis Blas Arroyo se concentra en el análisis del lenguaje político reflejado en los discursos públicos, pero se enfoca especialmente en el análisis del desempeño comunicativo espontáneo que se suscita habitualmente en entrevistas o debates políticos. Blas Arroyo, pues, habla de los objetivos del discurso político, de la frontera que separa la persuasión de la manipulación —para lo cual se apoya en definiciones aportadas por especialistas del ACD—, de las figuras retóricas y los recursos lingüísticos por medio de los cuales se pretenden alcanzar fines específicos: mover voluntades multitudinarias, ganar simpatía, despertar un sentimiento de solidaridad, cercanía, etc. Asimismo, el autor explica cómo funciona la comunicación de tinte político en contextos mediáticos: las circunstancias que enfrenta el político, los roles de entrevistador/entrevistado, las estrategias semánticas e interaccionales utilizadas para vencer al contrincante, mermando su imagen pública y cuidando la propia, y el comportamiento descortés propio de este tipo de interacciones. El autor toma como ejemplos discursos de políticos principalmente españoles y estadounidenses, pero también hace referencia a algunos personajes de la política latinoamericana. Los ejercicios sugeridos consisten en la observación de discursos de políticos y algunas prácticas interaccionales mediáticas como los talk shows encontradas por Internet con el fin de analizar el funcionamiento de estas prácticas discursivas.
«Lengua e identidad» es el título del capítulo 11. En él las autoras examinan el concepto de identidad como fenómeno social, construido a partir de la participación del individuo en diferentes grupos y la interacción con otros individuos. Asimismo, exploran los comportamientos verbales, que son utilizados por miembros de un grupo social y que fungen como marcadores de identidad. Una vez más, la exposición parte de los estudios sociolingüísticos variacionistas que, a pesar de haber proporcionado importantes categorías sociales para el estudio de la variación lingüística, «no permiten describir el dinamismo inherente de las prácticas sociales en las que participamos diariamente en nuestras interacciones» (p. 261). Por esta razón, han surgido estudios más recientes que consideran que la variación responde al dinamismo de las prácticas sociales y que esta contribuye a la construcción y mutación de significados sociales. Así, las autoras remiten a los constructos de red social y comunidad de práctica, acuñados por esta nueva perspectiva sociolingüística, que considera fundamental el estudio de las prácticas e interacciones sociales para entender la construcción de las identidades individuales. Otro aspecto importante para poder entender cómo se construyen los significados sociales es el concepto de percepción. Para explicitar este factor, las autoras citan estudios de percepción realizados en EE.UU, España y Latinoamérica, algunos de ellos explicados muy detalladamente. A través de los estudios citados, se esclarecen los diferentes recursos lingüísticos que los individuos emplean para construir y expresar su identidad, para identificarse con un grupo y diferenciarse de otro. Finalmente, se dan ejemplos de variantes lingüísticas que han experimentado cambios de significado social (variante vernácula – variante regional – variante de contacto – variante etnorregional).
En el capítulo 12, «Lengua e inmigración», Isabel Bustamante-López, trata el fenómeno de la inmigración desde un punto de vista de los fenómenos lingüísticos que conlleva. La autora se centra en la exploración de los contextos multilingües que han surgido a raíz de las olas migratorias de hispanohablantes en Estados Unidos y España. Da cuenta del tipo de discurso, generalmente, de tipo xenofóbico, que se ha desarrollado en los países receptores, revelado en blogs, páginas web y fomentado por los medios de comunicación. Explica que la apreciación de los inmigrantes hacia los individuos del país receptor y viceversa, está construida a partir de imágenes generalmente estereotipadas que se reflejan en su discurso. En el caso del discurso de la sociedad receptora, destaca una metaforización negativa de la imagen del inmigrante, así como formas discursivas racistas encubiertas, como por ejemplo, el uso del Mock Spanish. Asimismo, Bustamante-López apunta los factores que impiden al inmigrante aprender la lengua del país de residencia y las dificultades comunicativas que se le presentan por carecer de competencias lingüísticas y sociopragmáticas. La autora se concentra en el inglés y el español de EE.UU, lenguas que al estar en contacto generan diversos fenómenos lingüísticos como el préstamo léxico, los calcos —que comprenden traducciones y extensiones semánticas— y el cambio de código. Bustamante-López termina su contribución hablando de las relaciones de poder que surgen a partir de la lengua y de la manera cómo la lengua de los inmigrantes es considerada inferior o menos prestigiosa en relación a la lengua del país receptor.
La tercera parte del libro se cierra con el capítulo 13, «Lengua y educación», en el cual Ana Isabel García Tesoro analiza el papel que desempeña la asignatura de lengua en el ámbito hispánico, el modelo normativo de español estándar que se tiende a promover —con características específicas en cada país—, así como las habilidades lingüísticas que se buscan desarrollar. En este sentido, la autora expone el cambio de perspectiva teórica y práctica para la enseñanza de la lengua, que se ha producido en los últimos años: del objetivo que se perseguía tradicionalmente, centrado en la corrección gramatical/ortográfica y en la descripción de los elementos lingüísticos de manera aislada, actualmente se ha pasado a un enfoque en el que se pretende enseñar «no solo los elementos teóricos sintácticos y semánticos, sino también pragmáticos y discursivos, orientados al uso adecuado del lenguaje en diferentes situaciones, canales y registros [...] y con distintas finalidades [...]» (p. 309). García Tesoro aborda también el tema de la enseñanza del español en contextos hispanohablantes con situaciones de contacto con otras lenguas como son las lenguas románicas en España y las lenguas indígenas en Latinoamérica. Da de esta manera cuenta de los problemas que ha conllevado la educación en estos contextos, así como de algunas propuestas educativas cuya visión ha sido la de conservar las lenguas minoritarias autóctonas, revalorizarlas y, en el caso de América Latina, reducir el fracaso y abandono escolar de la población indígena. Dentro de estos programas, la autora remite al caso de Guatemala, donde en 1986 se desarrolló un programa bilingüe, en el que se enseñan paralelamente el maya y el español, considerado este último como L2. Para terminar, la autora trata las repercusiones a nivel educativo que ha tenido la inmigración en países como España o Argentina, y se detiene a explicitar algunas de las estrategias que este país hispanoamericano ha desarrollado para tratar la coexistencia de distintas lenguas y variedades hispanas en el ámbito educativo. En cuanto a los ejercicios propuestos, García Tesoro recaba e invita a analizar fragmentos de programas educativos peninsulares, estadounidenses e hispanoamericanos, propuestas metodológicas y actividades didácticas; además estimula la reflexión y el debate mediante preguntas sobre la educación controvertidas incluso entre los especialistas.
La cuarta y última parte del libro se abre con la exposición de Nieves Hernández Flores «Lengua y periodismo». En este capítulo, la autora adopta una postura pragmática para abordar el análisis de la lengua periodística escrita, dado que los medios de comunicación, entre ellos la prensa, además de suponer una función informativa, poseen la capacidad de transmisión, construcción, fortalecimiento y redefinición de ideologías. Por lo anterior, afirma la autora, los medios de comunicación forman parte de las elites que sustentan el poder en nuestra sociedad. De ahí que el Análisis Crítico del Discurso resulte un método adecuado para dar cuenta de las posturas ideológicas que subyacen este tipo de discurso. Así, la autora examina diferentes noticias aparecidas en la prensa española a través del ACD, especialmente aplicando la propuesta de Adriana Bolívar y su grupo de investigación de la Universidad Central de Venezuela. La autora se sirve principalmente de tres perspectivas de análisis planteadas en la propuesta de Bolívar: el acceso a la palabra –que el periodista otorga a las personas o entes implicados en la situación narrada–, la presentación de los agentes y la selección de los temas. La exposición del modelo de análisis es reforzada con los ejercicios de cariz altamente sistemático propuestos por la autora, cuyas instrucciones guían paso a paso a los estudiantes lectores del libro durante la examinación de las estrategias lingüísticas y discursivas reflejadas en los textos que revelan posturas ideológicas.
Se cierra el volumen con la exposición de Mercedes Niño-Murcia, «Lengua y globalización», en la cual la autora explora el papel del discurso en la construcción de la globalización y explica cómo este discurso ha sostenido la idea de difundir el libre mercado capitalista a todo el mundo y, por lo tanto, «se ve también como una narrativa y una ideología que legitima y encubre la asimetría creciente en el mundo en cuanto al poder y a la riqueza se refiere» (p. 357). Así, este fenómeno de raigambre económico-política que busca desaparecer fronteras y tiende a la homogeneización ha generado posiciones polarizadas: por un lado, se ha aplaudido, pero también se ha visto como un efecto de la hegemonía occidental o como un intento de EE.UU por expandir su poder. Niño-Murcia analiza también cómo el proceso de globalización ha afectado los sistemas de comunicación así como su influencia en el cambio de percepción del espacio y el tiempo. En definitiva, la autora examina los fenómenos lingüísticos y sociales relacionados con los procesos de globalización: la manera en que se han estimulado los movimientos migratorios y cómo estos han contribuido al intercambio comunicativo entre culturas diferentes; el surgimiento del inglés como lingua franca, lo que le ha hecho ganar hablantes y se ha vuelto objeto de consumo; el desarrollo de variedades lingüísticas híbridas, resultado del contacto; la expansión del español que ha propiciado la creación de programas de estudio de la lengua.
Como valoración final podemos decir que el volumen ofrece al lector una visión panorámica clara y concisa de los principios, temáticas y métodos de análisis en el ámbito de la pragmática que han servido de fundamento para estudios innovadores en el campo de la socioparagmática. Como hemos señalado, cada capítulo recoge los aspectos más relevantes de cada tema y ofrece una serie de ejercicios mediante los cuales se ponen en práctica los conceptos teóricos y se propicia la capacidad de análisis y reflexión de los lectores. Nos parece pertinente indicar también que los capítulos, obra de autores distintos, han sido colocados estratégicamente por las editoras de manera coherente, de tal modo que se estimula al lector a utilizar los conocimientos que ha ido adquiriendo en forma progresiva. En conclusión, podemos afirmar que Fundamentos y modelos del estudio pragmático y sociopragmático del español resulta una excelente herramienta didáctica para estudiantes de lingüística hispánica de nivel universitario, así como para aquellas personas que se quieran adentrar en el estudio de la pragmática y sociopragmática del español.
Referencias
Austin, J. L. 1962. How to do Things with Words. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Fairclough, N. 1992. Discourse and Social Change. London: Polity Press.
Grice, H. Paul. 1989 [1975]. Studies in the Ways of Words. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Haverkate, H. 1994. La cortesía verbal. Estudio pragmalingüístico. Madrid: Gredos.
Hymes, D. 1974. Foundations of Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Sacks, H.; Schegloff, E.; Jefferson, G. 1974. «A simplest systematics for the organization of turn-taking for conversation», Language 50: 696-735.
Searle, J. R. 1969. Speech Acts. London UK: Cambridge University Press.
Searle, J. R. 1975. «Indirect speech acts», en: P. Cole / J. Morgan (eds.): Syntax and Semantics 3: Speech Acts. New York: Academic Press, pp. 59-82.
Searle, J. R. 1976. «A classification of illocutionary acts», Language and Society 5: 1-23.
Sperber, D.; Willson, D. 1986. Relevance: Communication and Cognition. London: Blackwell.
Stubbs, M. 1987. Análisis del discurso. Análisis sociolingüístico del lenguaje natural. Madrid: Alianza Editorial.
Willson, D.; Sperber, D. 2006. «Relevance Theory», en: R. L. Horn / G. Ward (eds.): The Handbook of Pragmatics. Malden, MA: Blackwell.