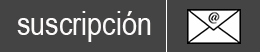Reseña
Reseña - Sección dirigida por Luis Andrade CiudadInfoling 11.28 (2020)
descárguese la última versión de ADOBE
Mauro Mendoza (Universidad Nacional Autónoma de México). Reseña de Cerrón-Palomino, Rodolfo; Ezcurra, Álvaro; Zwartjes, Otto (eds.). 2019. Lingüística misionera. Aspectos lingüísticos, discursivos, filológicos y pedagógicos. Perú: Fondo Editorial. Infoling 11.28 (2020) <http://infoling.org/informacion/Review480.html>
La llamada lingüística misionera ha cobrado en los últimos años una importancia fundamental para entender la manera en que se realizaron los primeros estudios de lenguas no europeas en el contexto de ampliación colonial europea. Es así que, como establece el recordado Wulf Oesterreicher en el artículo intitulado “Gramática colonial en América como forma del saber lingüístico”, el cual cierra la obra aquí reseñada y la dota, a manera de conclusión, de una reflexión teórica que el resto de contribuciones ponen en práctica, la lingüística misionera “responde a un tipo de actividad respaldada epistemológicamente por principios y conceptos de la época en que se desarrollan y emplean instrumentos heredados de la tradición o elaborados sobre estos fundamentos por los misioneros” (422). Para el autor, de manera congruente con sus desarrollos teóricos en otras áreas como la filología hispánica, es necesario introducir estas prácticas en su contexto histórico con el fin de desarticular los posicionamientos ambiguos respecto a ella, entre los que se incluyen aquellas posiciones que ensalzan la labor lingüística misionera como aquellas que la critican ardientemente. Para Oestrreicher, ambas se caracterizan por una fuerte lectura ahistórica de estas obras. Gracias a esta recontextualización, es posible valorar el desarrollo de un conocimiento lingüístico que se encuentra enmarcado por las necesidades catequísticas de las diferentes órdenes según el momento y el espacio en el que desarrollaron su práctica.
El volumen aquí reseñado (el cual presenta diferentes contribuciones expuestas en el VIII Congreso Internacional de Lingüística Misionera llevado a cabo en 2014 en Perú) reúne una serie de artículos que ponen en práctica algunas de las líneas anotadas por Oesterreicher. Todas estas contribuciones ponen de manifiesto la relación entre el análisis lingüístico por parte de diversos grupos religiosos y las comunidades lingüísticas (forzosamente multilingües) en las que trabajaban, con un foco en el área andina y mesoamericana durante el periodo colonial. De esta relación nace el subtítulo del libro, pues cada uno de los artículos se centra en algún aspecto que bien puede ser considerado exclusivamente lingüístico (considerando el sistema como único punto de reflexión), o bien establece un puente entre la filología, el análisis histórico del discurso, la etnografía del habla o las aplicaciones pedagógicas de la reflexión lingüística. A continuación tocaré el contenido de algunas de las contribuciones guiándome por algunas líneas analíticas propuestas por Oesterreicher en el artículo mencionado anteriormente y no en el orden de la obra.
Una primera línea de investigación propuesta por Oesterreicher pone de manifiesto la necesidad de valorar la tarea gramatológica de quienes, guiados por el modelo latino (que constituía la base del estudio lingüístico de la época), comenzaron a desarrollar diversos análisis de lenguas que mostraban una amplia diferenciación tipológica respecto a las lenguas clásicas europeas, con la conciencia de que las lenguas indoamericanas, u otras que entraban en contacto con los misioneros europeos, no podían “reducirse” a los modelos de esta gramática. La contribución de Gonçalo Fernandes sobre un documento anónimo intitulado Arte de lengua de Cafre se encuentra plenamente en esta línea de análisis. En primer lugar, cabe anotar que el autor pone de manifiesto las relaciones de la elaboración de esta obra y su comparación constante con la gramática latina, que sirvió como base del ejercicio gramatológico. La investigación, además, se interesa en la polisemia del adjetivo “cafre”, que podría emplearse para referir tanto a la provincia de Mozambique, como a las comunidades que la habitaban o a una lengua hablada por estas. Con base en la comparación con otros vocabularios y artes, el autor propone que el término en este caso refiere a una lengua general en la región que tendría mucha cercanía con la lengua chisena de la familia bantú.
Otra de las líneas esbozadas por Oesterreicher se centra en lo que él y Peter Koch (2007) denominaron “escrituralidad concepcional”, que supuso la elaboración de tradiciones discursivas de corte catequético en las comunidades indígenas, lo que también involucra la traducción. La contribución de Sergio Romero se centra en esta línea de investigación, pues pone de manifiesto la fuerte influencia que ejerció la experiencia evangelizadora en las comunidades k’iche’ para la posterior evangelización de los q’eqchi, ambas comunidades de habla maya. El autor observa con detenimiento las estrategias léxicas y sintácticas tanto para la creación de neologismos religiosos en documentos elaborados en ambas lenguas como para la elaboración discursiva de documentos catequéticos, y pone de manifiesto que este proceso dependió, sobre todo, de las diferentes órdenes encargadas de la tarea evangelizadora entre las comunidades indígenas, así como de las relaciones políticas establecidas antes del periodo colonial entre hablantes de las diversas comunidades indígenas, y entre estas y los grupos doctrinales. En la misma línea de investigación se encuentra el estudio de Cândida Barros y Ruth Monserrat, quienes ponen su interés en las diferentes estrategias para la traducción del término “padre” a la lengua tupí según las formas tradicionales en que había sido tratado en la elaboración del padre nuestro en esta lengua.
Entrados en la traducción y el contacto de lenguas, el estudio de Roxana Sarión recuerda que otra de las estrategias empleadas para la confección de las tradiciones discursivas catequéticas fue la introducción de préstamos léxicos para aquellos términos religiosos de difícil traducción. Según su propio estudio, esta fue la solución empleada en la provincia de Cumaná, en Venezuela, en la que estuvieron activos misioneros franciscanos y capuchinos en comunidades de habla cumanagota y chaima. Particularmente, la autora compara las diferentes estrategias y los comentarios que a lo largo del siglo XVII diferentes frailes hicieron respecto a traducciones anteriores y respecto a las líneas generales planteadas en el Tercer Concilio de Lima para la enseñanza de la doctrina.
Estudios como los aquí mencionados abren una fructífera línea de investigación para la comparación de las diferentes estrategias lingüísticas empleadas por los evangelizadores en la confección de los recursos necesarios para lo que Koch y Oesterreicher (2007) llaman “elaboración extensiva” de diversas tradiciones discursivas de corte doctrinal.
Esther Hernández, por su parte, desarrolla un estudio comparativo entre diferentes vocabularios jesuíticos del siglo XVIII procedentes de diversas regiones sudamericanas. Para ella, la importancia de acercarse a estas obras lexicográficas “radica en los neologismos que incorpora el diccionario” (73), los cuales pueden ser indicativos del léxico empleado en las diferentes zonas de contacto y, por lo tanto, constituir indicios de una posible transferencia léxica de indigenismos al español sudamericano.
Otra línea de investigación manifestada por Oesterreicher y que se encuentra bien documentada en el libro es la del estudio del valor didáctico de estas obras para el desarrollo de las prácticas de evangelización. A este respecto, el trabajo de Beatriz Arias, que abre las contribuciones, centra su interés en el mantenimiento de un tipo textual (que podríamos pensar como una tradición discursiva) denominado “cartilla”, el cual se empleaba en la enseñanza de las primeras letras. En su estudio, considera la incorporación de lenguas mesoamericanas (el náhuatl, el purépecha) en estas cartillas para el aprendizaje de la lectoescritura como una innovación respecto de los textos elaborados en Europa de esta misma tradición discursiva. También Frida Villavicencio observa en su contribución la influencia de los textos de evangelización en purépecha en las pastorelas decimonónicas en la lengua de Michoacán. En su análisis, Villavicencio documenta la continuidad del léxico empleado en la evangelización en las comunidades purépechas en el siglo XVI y el uso de estos términos en las pastorelas decimonónicas, por lo que se pueden considerar expresión de una continuidad en el uso de este léxico, a la par que muestran ciertos recursos cercanos a las variantes modernas de esta lengua.
Además del foco eminentemente lingüístico de esta área (es decir, su énfasis en los diversos procesos centrados en las lenguas y su estructura), no podemos olvidar una línea de investigación mucho más cercana a la historia y a la antropología, en la que el hecho lingüístico se encuentra en el centro de la investigación. Dentro de esta línea se encuentran las contribuciones de Willem F. H. Adelaar y Luis Andrade, que, con base en una serie de documentos coloniales, investigan el intrincado paisaje lingüístico andino. El primero se enfoca en el Libro de visitas de Santo Toribio Mogrovejo, con el fin de identificar las diferentes lenguas empleadas en el área en la que desarrolló su actividad. El autor observa los diferentes términos empleados, tales como “lengua general”, para cualquier variedad de quechua, así como “linga”, para nombrar a la lengua culle, de la cual se cuenta con poca documentación. Por su parte, Andrade siguiendo una denuncia en contra de Eusebio de Garay, párroco de Pallasca a mediados del siglo XVII, reconoce la presencia de una situación de diglosia en el asiento minero de Atun Conchucos, entre el castellano, un quechua pastoral y una variante local de esta segunda lengua.
Hasta ahora hemos comentado artículos que se centran en el periodo colonial. Cerrón Palomino, en cambio, centra su atención en Francisco María Ráez, quien, a fines del XIX e inicios del XX, se dio a la tarea de comparar las ramas ayacuchana y huanca del quechua, con lo cual se creó una norma para la evangelización en una variante de la lengua alejada de la que se había empleado durante el periodo colonial (la cuzqueña), además de que representa el primer trabajo comparativo entre ambas variedades. De igual forma, el artículo de Martisa Malvestitti nos informa del complejo proceso de gramatización que llevaron a cabo los misioneros salesianos, a finales del siglo XIX y principios del XX, en las comunidades de habla selk’nam, una lengua patagónica.
Por su parte, y también en el marco de un área multidisciplinar en la que la lengua tiene un especial interés, se encuentra el artículo del recordado Bartomeu Melià, en el que discute la relación entre la literatura en guaraní y la literatura guaraní, en donde la ausencia de la preposición implica el desarrollo de textos escritos por hablantes nativos del guaraní entre los que se encuentran obras de carácter religioso, historiográfico y personal. La distinción hecha por el autor sin duda tiene relevancia en la medida en que en muchas otras regiones latinoamericanas el proceso de apropiación de tradiciones discursivas europeas por parte de hablantes de otras lenguas implicó la modificación de estas como consecuencia de las particularidades idiomáticas e históricas de las comunidades que emplearon estas formas de escritura.
Los trabajos reunidos en esta obra, que no han sido agotados en esta reseña, ponen de manifiesto el interés que para la lingüística contemporánea tienen los trabajos lingüísticos realizados por los misioneros desde el periodo colonial y hasta entrado el siglo XX. A través de su estudio es posible percibir el importante diálogo lingüístico que los misioneros tuvieron entre sí, a pesar de la distancia geográfica y temporal, para cumplir a cabalidad las finalidades específicas de su teorización lingüística, a saber, la evangelización de las comunidades indoamericanas. Y si bien, como menciona Oesterreicher, esta tarea alimentó la reflexión lingüística y permitió el desarrollo de un saber lingüístico particular, también es necesario tener en cuenta siempre el contexto específico en el que esta actividad se desarrolló.
Referencias bibliográficas
Koch, Peter y Wulf Oesterreicher. 2007. Lengua hablada en la Romania: español, francés e italiano. Madrid: Gredos.