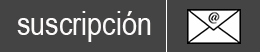Reseña
Reseña - Sección dirigida por Yvette BürkiInfoling 3.47 (2025)
descárguese la última versión de ADOBE
Susana Rodríguez Barcia (Universidade de Vigo). Reseña de del Valle, José. 2024. Lo político del lenguaje. Travesía por el español y sus malestares. Santiago de Chile: Verba Volant. Infoling 3.47 (2025) <http://infoling.org/informacion/Review560.html>
Raymond Williams reclamó la cultura a las élites para incorporar en ella a las clases trabajadoras. Una balada popular cantada durante la cosecha era cultura, los discursos sindicales eran cultura, el esfuerzo colectivo como espina dorsal de la humanidad era cultura. La cultura salió de las aulas de las universidades para filtrarse en cada rutina, en cada palabra, hasta obrar realmente un cambio en el orden social y en la concepción de la intelectualidad. Del mismo modo que Williams, teórico marxista, fue pionero en los estudios de materialismo cultural, José del Valle reivindica un estudio materialista del lenguaje, comprometido y crítico, que analiza el papel de este en la construcción de identidades sociales y en la reproducción del poder. El estructuralismo, y su atomización de la disciplina lingüística, ya no consigue abordar todas las dimensiones de los conflictos contemporáneos relacionados con el lenguaje y, en general, es ajeno a la interpretación de los significados simbólicos que se desatan en los procesos de cambio social. Como defiende el autor en las páginas iniciales del libro, las visiones formalistas ya no ofrecen respuestas a preocupaciones sociales como la desigualdad, que sí se conforma como objeto de reflexión fundamental desde una perspectiva glotopolítica (Marisel Pizarro 2021). Lo político del lenguaje. Travesía por el español y sus malestares (Verba Volant 2024) es un trabajo clave para conocer la fundamentación teórica y filosófica de los estudios glotopolíticos, una muestra de sus principales reflexiones en el caso del español, así como algunas de las críticas realizadas a este enfoque a partir de la experiencia biográfica y académica del pensador, escritor y profesor José del Valle.
El 26 de septiembre de 2024 Lo político del lenguaje inaugura el sello editorial Verba Volant, con sede en Santiago de Chile e interesado en la reflexión crítica alrededor del lenguaje, la historia, el derecho y otros ámbitos con especial enfoque en las problemáticas latinoamericanas. La punta de lanza que supone la obra de José del Valle comienza con una cita de Guespin y Marcellesi (1986) que es toda una declaración de intenciones: “Toda medida que afecta a la distribución social de la palabra, aunque su objetivo no sea el lenguaje en sí, afecta a la situación glotopolítica”. La distribución social de la palabra, el poder de la voz. “¿Quién habla? ¿Quién escribe? ¿Quién seña?” (p. 13). José del Valle nos muestra en 165 páginas que toda voz es un objeto de estudio significativo y legítimo, sin establecer fronteras entre voces académicas, voces populares o voces más o menos poderosas. Se derrumban en este volumen tópicos acerca de los objetos que privilegia la investigación lingüística, se desmantela el gramacentrismo y el fetiche normativo e institucionalizado del español. Es un libro rebelde, hecho para debatir y plantear nuevas cuestiones de investigación, no para ofrecer una imagen complaciente de la naturaleza política del lenguaje.
José del Valle ejerce de chamán en un rito necesario de desacralización de la lengua española. Su prosa transita desde el relato íntimo hasta la reflexión teórica profunda en una misma línea de deconstrucción de lo aprendido, nos desafía a problematizar sobre aquello que se articula discursivamente a partir de la necesidad y el consenso. La estructura general del libro se sostiene de forma invisible sobre la red de conceptos dominación, hegemonía y contrahegemonía de Raymond Williams, pues todo el texto, a pesar de ser en origen misceláneo, se mueve a partir de la ejemplificación de estas ideas en el caso de la lengua española. En los cinco capítulos que componen la obra, José del Valle propone una sólida base filosófica de los estudios glotopolíticos, revisa la historia del español desde una óptica crítica, revela la fragilidad panhispánica, y pone en valor nuevos objetos de análisis con un lenguaje preciso y matizado con la esencial retranca que circula por sus venas.
1. Todo empieza con un niño en la Galicia de los años 70
En Lo político del lenguaje se consigue algo muy complejo en la escritura académica, la medida perfecta y equilibrada de reflexión teórica profunda y divulgación científica, y todo ello como señalan los editores “sin concesiones a la simplificación”. Esto se explica por la mirada cercana e intelectualmente inquieta del autor que entrevera su historia personal como docente e investigador con las principales tensiones políticas del español. Para comprender la evolución intelectual del autor es necesario entrar en detalles de su biografía que explican la orientación de las lecturas filosóficas que fue incorporando a su marco teórico a lo largo de las décadas.
José del Valle nace en Santiago de Compostela en 1964, una ciudad en la que de forma más visible que en otras urbes de Galicia, castellano y gallego se entremezclaban en las prácticas verbales de una sociedad en la que ya bullía de fondo el cambio político. Si bien no fue hasta 1978 cuando se redacta el anteproyecto del Estatuto de Autonomía de Galicia (aprobado en 1981), al autor le llegan las vivencias de la “Transición” siendo ya un adolescente con plena comprensión del mundo que le rodeaba y de lo determinantes que eran las posiciones ideológicas en aquel contexto. Tras el final de la Dictadura se emprende en Galicia un proceso de planificación lingüística muy complejo que también sumaría experiencia en la delicada relación entre la política, la sociedad y las lenguas. Con todo, su llegada a la Universidad de Santiago de Compostela ya en la década de los 80 no satisface su creciente curiosidad por explicar la sociedad a partir del estudio del lenguaje pues se mantenían, en general, las posiciones teóricas deudoras del Curso de lingüística general (1916) de Ferdinand de Saussure, esto es, se insistía en el estudio de las dinámicas internas del sistema. Por otra parte, la Galicia de finales de los años 70 y hasta la década de los 90 del siglo XX fue tremendamente reivindicativa en lo que se refiere a la lucha obrera. Las reclamaciones de la clase trabajadora dejaban patente una situación de desigualdad y desprotección socioeconómica que bien pudo influir sobre la conciencia temprana de José del Valle en materia de preocupación política. En un proceso semejante al que vivió George Orwell cuando a partir de su experiencia en comunidades de cierto privilegio y poder decide combatir las formas de dominio y estar del lado de las personas oprimidas en un contexto de abuso laboral y desarrollo alienante; del Valle abandona la pleitesía a la tradición filológica de las élites y se dirige a un conocimiento de las estructuras sociales mucho más comprometido y profundo que le permite observar el objeto lingüístico desde otros prismas. Así, su inquietud le llevó a conocer la obra de Antonio Gramsci, Pierre Bourdieu y, por supuesto, el ya mencionado Raymond Williams, por incluir las principales referencias que el autor destaca al inicio del libro. Estos textos alejaron a del Valle todavía más del estructuralismo y acercaron su reflexión hacia posiciones críticas en las que el lenguaje tenía un lugar central para explicar muchos procesos sociopolíticos determinantes. Y en esto que el autor denomina “giro glotopolítico” emerge una preocupación central: la normatividad. A pesar de que se encuentran manifestaciones de la normatividad en el marco de la familia o en el entorno de la escuela, la mirada crítica de José del Valle buscó profundizar en la emergencia, influencia y pervivencia de los instrumentos producidos por instituciones custodias de la norma del español como la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) para explicar su voz y su privilegio.
El niño que crecía en Santiago de Compostela entre reivindicaciones y luchas políticas y lingüísticas se había convertido en profesor en Estados Unidos, y a través de su praxis docente se dio cuenta de primera mano de los conflictos reales de la lengua española y, especialmente, de su naturaleza ideológica.
2. Sobre lo político del lenguaje
Fernández Riquelme (2024), al explicar el nuevo paradigma materialista para el estudio de la lingüística, señala que “la escuela soviética, la escuela semiótica italiana, la sociolingüística crítica, la escuela de Birmingham, la lingüística crítica y el análisis crítico del discurso” (p. 49) han teorizado sobre la relación entre ideología y lenguaje desde una perspectiva materialista. Todas estas escuelas forman parte esencial de los fundamentos teóricos que José del Valle expone en el primer capítulo del libro “¿Cómo abordar lo político del lenguaje?” que además del nexo con la biografía del autor se organiza a partir de algunas nociones clave como los regímenes de normatividad lingüística, la ley, los artefactos culturales, la voz y la toma de palabra, el dialoguismo y la inestabilidad del signo y, por supuesto, la glotopolítica. Tras aceptar que el marco teórico del estructuralismo se había quedado estrecho y comenzar el camino hacia una lingüística crítica, del Valle amplía los ámbitos de conocimiento para llegar a conceptos como el que propone para la antropología Paul Kroskrity, regimes of language, con el que hacía referencia a redes de normas que regulaban las prácticas verbales, entidades normativas y autoridad, mecanismos de imposición o fuentes de legitimidad. En definitiva, este concepto explicaba no solo una regulación ortográfica o gramatical (como se podría entender la norma desde un punto de vista restrictivo) sino un control sobre todo el fenómeno discursivo. Cada conversación, conferencia, artículo de prensa o pintada callejera se ha de estudiar por lo tanto más allá de las características ortográficas, gramaticales o léxicas; se imponía un análisis de las condiciones de producción y recepción de esas manifestaciones y, por tanto, de sus regímenes de normatividad, por lo que el metalenguaje también se disponía como objeto central. Tampoco cabe reducir esta complejidad del estudio lingüístico a la política lingüística, ya que como en 2009 defendía Mouffe, lo político en el lenguaje trasciende el objeto de esta disciplina, en esencia referida a la intervención planificada sobre las lenguas. Podría decirse que el hecho glotopolítico radica en la argumentación de del Valle en la tensión entre los regímenes de normatividad y las dinámicas sociales que buscan su preservación o transformación. Especial importancia confiere el autor también a la noción de “voz” y a la toma de palabra, en el sentido en que en los estudios glotopolíticos asumen algunas reflexiones de Bajtín para entender que toda producción verbal está inserta en un sistema metalingüístico de valoración social. José del Valle fue plenamente consciente de esto cuando en sus primeras clases en la Universidad Fordham, en el barrio de Rose Hill del Bronx, su alumnado dominicano expresaba reparos a hablar español en las clases al no considerar su variedad de calidad suficiente en comparación con la variedad empleada por los profesores. José asumió que era momento de realizar cambios, de poner en valor todas y cada una de las voces de su aula, todas ellas igualmente importantes. Finalmente, para completar el entramado conceptual que sirve de malla a la investigación glotopolítica también resulta fundamental el concepto de dialoguismo, la interacción, a partir de las ideas de Bajtín y de Valentín Volóshinov. La importancia de este último para la filosofía del lenguaje es enorme, sobre todo en cuanto que la interacción propiciaba una teoría del signo donde ya no había la estabilidad que se nos había hecho creer desde posiciones idealizadas del lenguaje, la realidad es que el signo era inestable, que variaba el vínculo entre significante y significado en cada interacción pues los enunciados se construían con base en situaciones previas y en función de los efectos presentes. Toda esa inestabilidad hace de las interacciones verbales objetos de singular relevancia analítica, por ello para el autor es fundamental adoptar en su investigación una visión dialógica del lenguaje, incluso en la propia concepción del libro en el que recoge experiencias y voces de su universo de referencias y experiencias, la polifonía de toda una vida.
3. RAE, desmemoria y malestares del español
Uno de los aspectos que sobresale en las reflexiones críticas de José del Valle es la discusión acerca de la legitimidad social de las academias de la lengua. En el caso del español, estas instituciones que pretenden regular las prácticas verbales son la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). El capítulo 2 de este libro está centrado en el régimen del español, esto es, en estas instituciones que ostentan el poder en materia de rección y reglamentación en el uso de la lengua española; y el capítulo 3 describe tres zonas del referido régimen junto con acciones contrahegemónicas que discuten la institucionalización de la salvaguarda normativa del idioma. La construcción de la unidad y la exclusión que supone, el dilema entre castellano/español o la política de la incomodidad del lenguaje inclusivo son algunos de esos malestares que arrastra el español y que ponen de manifiesto no solo discursos de normatividad sino el clasismo y el androcentrismo que todavía perviven. Además, con respecto a la implementación de recursos de lenguaje no sexista, parece claro que en la actualidad la legitimación social de la Academia fortalece los posicionamientos gramacentristas (Salerno 2019) y normativistas que dificultan cualquier avance en el ámbito educativo que permita una transformación de la educación lingüística, en especial en el modo en que se enseña el género (Rodríguez Barcia 2021).
Para conocer el origen de la legitimidad de las academias y el modo en que estas construyen discursivamente la necesidad de su existencia, del Valle se remonta a su creación en el siglo XVIII y remite a su relación con la vida política y la realeza que le permitieron la oficialización de la que todavía goza la RAE. Con los movimientos independentistas en Latinoamérica en el siglo XIX las instituciones tuvieron que fortalecerse para evitar la dispersión y las amenazas a la legitimidad con el impulso de una ideología panhispanista. Lo que empieza directamente como dominación se va transformando progresivamente en hegemonía neocolonial a partir de la naturalización de la autoridad. Entre los autores que promovieron esta autoridad de la RAE destaca Ramón Menéndez Pidal, sobre el que José del Valle incluye una divertida anécdota (p. 51). “¿Antipidaliano yo? ¡Pero si lo adoro!”. Así incorpora la crítica a la controvertida figura de Menéndez Pidal, casi de culto en la filología española, y a pesar de ello responsable, entre otros, del respeto reverencial hacia la obra normativa de la RAE.
Aunque en la actualidad existen muchas investigadoras e investigadores, especialmente ligados a AGlo (Anuario de Glotopolítica), que observan motivos espurios e interesados en el nuevo lema académico “Unidad en la diversidad” y, en general, en su política panhispánica, la percepción generalizada popular de la labor de la RAE y la ASALE suele pecar de una inocencia importante debida, en gran medida, al discurso de autorrepresentación de la RAE al que contribuyen también otros de figuras relevantes de las letras como Mario Vargas Llosa. Por ese motivo, del Valle nos va llevando desde su etapa germinal hasta la RAE del siglo XXI, plenamente consciente de su politización y de que todavía rige el principio de la lengua como compañera del imperio que ya identificaba Nebrija en 1492.
4. Polifonía
Uno de los principales valores de Lo político del lenguaje es su capacidad para recoger multitud de voces distintas a la del autor, en la línea con el dialoguismo que defiende. La obra se convierte así en un objeto polifónico que permite recuperar algunas referencias académicas fundamentales y también conocer opiniones y testimonios que oralmente o por escrito han ido formando parte de la experiencia intelectual de su autor.
El capítulo 4 “Voces lenguaraces” analiza dos escenas de transgresión lingüística con distintas voces implicadas: el estallido social chileno de 2019 y la intervención de la presidenta del Colegio Médico de Chile en 2020. Lo importante es entender que, a pesar de la hegemonía de un régimen de normatividad siempre existen grietas, transgresiones, propuestas y acciones contrahegemónicas que pueden transformar y reconstituir el orden glotopolítico, con independencia del signo ideológico desde el que se hagan.
Finalmente, el capítulo 5 “Diálogos sobre la lengua”, además de cerrar el libro, supone un ejercicio de notable honestidad por parte de José del Valle. En primer lugar, porque mantiene ese respeto por la polifonía que se revela en cada página del libro. El ensayo nunca se plantea como un monólogo o una exposición de perspectiva única sino como un relato a partir de la intertextualidad, del debate mantenido con diferentes teorías y posiciones sobre el lenguaje a lo largo de las décadas. En segundo lugar, porque no se editan (no se corrigen o recortan) los comentarios recogidos en la entrevista de El Confidencial que se reproduce, algunos de ellos ofensivos y descalificadores, lo que pone de manifiesto la voluntad férrea de construir y reconstruirse incluso a partir de voces populares que se oponen al análisis glotopolítico. A partir de una serie de entrevistas y prólogos ofrece no solo la necesaria voz del rival en el debate sino también un homenaje al diálogo con personas como Héctor G. Barnés, Ana Cecilia Arias Olmos, María Teresa Celada, Graciela Villanueva, Iván Jiménez; y una forma de hacer más visible el trabajo de investigación de Fernando Zolin-Vesz, Fernando Alfón, Tania Avilés Vergara, Mireya Cisneros Estupiñán o Pedro Fernández Riquelme.
De este modo, transitando por distintas formas de analizar el objeto lingüístico, por diferentes modos de abordar los estudios glotopolíticos, del Valle pone sobre nuestra mano un prisma con caras todavía por descubrir a partir de la propia experiencia personal y profesional. Como la ilustración de la cubierta, su trabajo se convierte así en una boca abierta, un grito crítico libre de clasismo y sin voluntad de imposición, pero no exento de crítica ante una situación lingüística en la que sigue primando el fetiche normativo por encima de las prácticas emancipadoras y transformadoras. Su trabajo ha inspirado a generaciones que buscan ser más comprometidas con el estudio de la desigualdad, y su repercusión en la toma de la palabra, y ha impulsado la investigación académica de las personas que, desde la clase obrera, también quisimos alzar la voz contra el poder. Si Raymond Williams reclamó la cultura a las élites, José del Valle desacralizó la tradición filológica del español para abrir el camino a una lingüística verdaderamente crítica.
Referencias bibliográficas
Bajtín, Mijaíl. 1989. Teoría y estética de la novela: Trabajos de investigación. Madrid: Taurus.
Fernández Riquelme, Pedro. 2024. En busca de un nuevo paradigma: Hacia una lingüística materialista. Sabir. International Bulletin of Applied Linguistics 4: 47-81.
Guespin, Louis; Marcellesi, Jean-Baptiste. 1986. Pour la glottopolitique. Langages 83: 5-34. Traducción al español de José del Valle disponible en http://glottopol.univ-rouen.fr/telecharger/numero_32/gpl32_03guespin_marcellesi_traduccion.pdf
Marisel Pizarro, Tatiana. 2021. Breve genealogía del Análisis Crítico del Discurso ante el estudio de las desigualdades sociales. Refracción 3: 34-46.
Mouffe, Chantal. 2009. En torno a lo político. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Rodríguez Barcia, Susana. 2021. La lexicografía española desde la perspectiva glotopolítica: análisis de la representación de la RAE en el discurso mediático. Erebea 11: 67-85.
Salerno, Paula. 2019. Lenguaje, género y los límites de la desigualdad. Tábano 15: 109-115.
Volóshinov, Valentín. [1929]. El marxismo y la filosofía del lenguaje. Trad. directa del ruso de Tatiana Bubnova. Buenos Aires: Godot, 2004